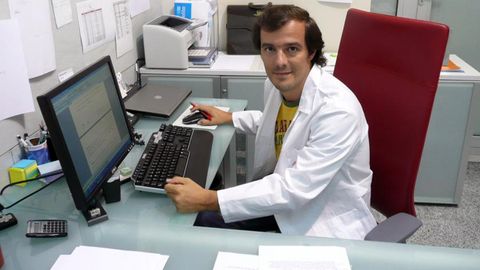
El científico asturiano Pablo Menéndez cree que la ciencia avanza en el camino correcto para la curación del cáncer pero critica el escaso interés del Estado español por la investigación
17 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Responde desde París, en un pequeño descanso dentro de una apretada agenda. Hace solo unos días que ha estado en casa, en Asturias, dentro del proyecto de colaboración que mantiene con la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado (Finba). En estas semanas ha publicado, además, dos trabajos diferentes dentro de una de las líneas de trabajo que más satisfacciones le está dando en los últimos años: la leucemia infantil. Las dianas terapéuticas están funcionando en casos de muy mal pronóstico. Por su experiencia y trabajo está convencido de que no a muy largo plazo la leucemia en bebés y niños será curable. Pero no se engaña. El cáncer es el gran mal del siglo XXI y está causado, en gran medida, por nuestra forma de vida. Hace 40 ó 50 años las personas morían de infecciones. Dentro de 40 0 50 años, habrá otras patologías a las que enfrentarse, esas que generaremos y que aún desconocemos. El científico asturiano Pablo Menéndez Buján lidera un equipo en la Fundación Josep Carreras.
-Trabaja en un equipo que investiga, sobre todo, la leucemia infantil menos frecuente y de peor pronóstico. ¿Qué lleva a alguien a especializarse en este terreno?
-No trabajamos solo en este tipo de leucemias infantiles, porque también abordamos la leucemia aguda desde diferentes ángulos, pero sí es cierto que hemos tenido una cierta predilección por la leucemia en la infancia en niños, en lactantes. El interés es histórico porque mi formación parte de la hematología y el trasplante de médula ósea desde que hice la tesis doctoral en Salamanca. Luego me formé varios años en Canadá en el mundo de las células madre. De Canadá pasé a Londres a trabaja con Mel Greaves, el máximo experto en el origen prenatal de las leucemias. Y como el origen prenatal de las leucemias se relacionan con las células madre que existen en el cigoto, pues históricamente adquirí un interés por este tema y por el origen prenatal de la enfermedad.
-Trabajar con leucemias infantiles, aunque sea desde el laboratorio, lejos del paciente, ¿tiene para el científico un componente emocional diferente?
-Motiva más el hecho de ver niños. Una enfermedad así les marca la vida a los meses, a los dos años, a las cuatro años. Que un adulto tenga cáncer mañana no es tan raro. Todos estamos expuestos. Pero en un niño te duele más. Te preguntas qué hay de mal ahí, porque no están expuestos a nada como los adultos y tienen tumores diferentes a los de los adultos. De ahí que biológicamente te preguntes por qué hay cáncer en pediatría.
-¿Es el factor genético, entonces, fundamental en los cánceres infantiles?
-Hay predisposición genético pero también hay componentes genotóxicos en el útero, durante el embarazo y un componente de exposición. Lo vemos en gemelos monocigóticos que tienen leucemia, uno puede desarrollar la leucemia y el otro no. O pueden desarrollarlo en momentos diferentes. Puedes tener una mutación al año o a los siete años.
-Su trabajo en los últimos años ha ido orientado a encontrar las dianas terapéuticas para esas variables de la leucemia infantil, incluso en bebés, con peores pronósticos. ¿Qué les falta para llegar a la curación? ¿Seguirá investigando por ese camino?
-Nos quedan cositas por hacer. En esta misma línea estamos trabajando precisamente en parejas de gemelos monocigóticos con leucemia, para poder entender el origen de la enfermedad. También estamos con el Finba, en estudios de epigenética, en colaboración con Mario Fraga y con Agustín Fernández.
-¿En qué consiste esa colaboración con la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado (Finba)?
-Es lo mismo que hemos hecho con estos niños con leucemia a nivel genético, como hay pocas mutaciones y el genoma es muy estable, estamos viendo si la enfermedad puede tener también un componente epigenético. Si está en alteraciones de expresión de los genes, sin tocar la estructura del DNA. Estamos colaborando con ellos para analizar el genoma cero de estos niños. El grupo de epigenética es muy bueno en Oviedo.
-¿Hay entonces una expectativa real de llegar a conseguir la curación del 100% de los casos? ¿La leucemia infantil tiene cura?
-En el tema de los niños sí, sin duda. En la leucemia de niños el 90% ya se están curando a nivel global. En España está un poco por debajo, en torno al 85%. Pero es una enfermedad muy heterogénea. Hay muchos tipos de leucemias. Hay algunas que se curan el 93% y en otras el 40%. Las nuestras, las que tratamos en los trabajos que hemos publicado hasta ahora, son leucemias de muy, muy mal pronóstico. Las que no son de lactantes sino de niños de 3, 6 u 8 años tienen ya una supervivencia bastante buena. Ahora lo que tenemos es a mucha gente trabajando en la prevención, porque también creemos que pueden prevenir. Se está investigando activamente.
-¿Por qué afirma con ese convencimiento que podrán llegar a prevenir? ¿Hay mucho avanzado en ese terreno?
-La prevención está muy de moda pero desde hace solo cuatro o cinco años, desde los primeros estudios en los que se demuestra que las infecciones tardías se asocian al inicio de la leucemia. Es una hipótesis que está bastante refrendada pero se sigue investigando mucho y se están haciendo consorcios internacionales. La idea es esta, la idea de algún día prevenir, del mismo modo que se previenen otras enfermedades. Estoy seguro de que se llegará a ello algún día en la leucemia de niños porque es una proliferación masiva de unos clones de linfocitos que responden de manera masiva a infecciones tardías o oportunistas, que se salen del tiesto.
-¿Son las células madre la clave no solo de la leucemia infantil sino de la mayor parte de los cánceres?
- Las células madre son clave para intentar curar porque se utilizan en trasplantes. Pero a la hora de entender el cáncer en general y sobre todo en el hematológico son muy importantes. Hay que valorar dónde ocurren las mutaciones y las mutaciones congénitas ocurren en la célula adecuada no en cualquier contexto sino en un concreto. Esas células son unos progenitores inmaduros, muy diferenciados, a los llamamos precursores o progenitores. En realidad, puedes llamarlos de muchas maneras. Hay muchos grupos trabajando en ello. En las recaídas los vemos. Hay pacientes a los que curas y a los tres años recaen. Entonces te preguntas por qué han recaído si no tenía células tumorales. Esto es porque quedan células resistentes que son las que lo originan. Y en el contexto de leucemia aguda, las células madres son importante porque en ella ocurre la diana, es donde ocurren las mutaciones que originan el tumor.
-Cambiando totalmente de tercio, usted trabaja para Fundación Josep Carreras y es un firme defensor de la necesidad de consolidar la colaboración pública y privada en la investigación del cáncer. ¿Por qué cree que es fundamental?
-Por ejemplo, en la privada investigar cáncer pediátrico es imposible, porque no interesa. Las empresas buscan dinero. Ya sabemos que a las farmacéuticas les interesa el colon, la mama... El cáncer pediátrico no interesa a las farmacéuticas, porque son infrecuentes y no tienen mercado, por eso está en desventaja. Se están haciendo cosas, a nivel regulatorio europeo, como acceder a fármacos que se testan en adultos y tener formatos que lleguen a pediatría.
-También he visto que están abiertos a la colaboración con plataformas de crowdfunding. ¿Son una herramienta útil de recaudación y de concienciación social? ¿Cumplen con ese doble objetivo?
-Hace una semana unos papás de Granada organizaron una carrera popular y nos sacaron 7.000 euros. Dentro de tres semanas hay otra carrera en Girona y lo que saquen será para nosotros. Hay padres o familias que hacen lo que pueden para recaudar 6.000 u 8.000 euros para investigar la enfermedad de sus hijos. Ese dinero vale para que, por ejemplo, parte de un equipo vaya a un congreso. No es mucho económicamente pero socialmente y emocionalmente es muy importante. Tienes a los padres de tu lado y tratan de llegar a donde no llega el Estado o el Principado. Hay familias que están lanzando un mensaje al Estado, a los gobernantes, más que a nosotros los científicos. Y les están diciendo que que tienen que invertir en investigación y desarrollo porque eso es lo que nos protege.
-Sin embargo, lo que ha ocurrido en los últimos años es justo lo contrario. Con la crisis lo que llegaron fueron grandes recortes. ¿Se han cercenado líneas de investigación omportantes? ¿Tardaremos en recuperarnos?
-Las acciones de las familias o los actos populares sirven de revulsivo para los investigadores más que para las administraciones, porque en las administraciones no hay mucho donde tocar. Ahora tenemos a un ministro científico, a Pedro Duque. Es un gran ministro que sabe de esto, pero él intenta hacer cosas y lo tienen atado. El futuro no va por ahí el futuro. Entrar en esto, en realidad, es entrar en política. El daño que han hecho a la investigación es irreparable. Pero es algo que no interesa y ya está. En España como otros países de nuestro entorno -como Portugal, Italia o parte de Francia- la cultura del esfuerzo y de la innovación preferimos que lo hagan otros. Preferimos que los coches los hagan los alemanes, que los fármacos los hagan los suizos y en Estado Unidos,... En España tenemos esa cultura y eso no se cambia en una generación. Que España sea una fuerza investigadora, innovadora y competitiva pues no es así de fácil. No quiero decir que los investigadores españoles no tengan todas estas características, porque van a cualquier país y trabajan. Pero en tu propio país es complicado.
-¿Y esto cómo se cambia? ¿No cree que hay una nueva generación más concienciada e implicada?
Es generacional y es difícil. Sí hay más interés ahora porque la gente vive las enfermedades día a día. No obstante, el problema es más de fondo. Cuando yo era joven había elecciones cada cuatro años, ahora son cada año o cada dos años, tal y como está el país. Pero no solo aquí también en otros Estados europeos. Con esos plazos qué compromiso va a suscribir alguien, si que sabe que en breve no va a estar. La ciencia, en cambio, es algo que hay que planificar a largo plazo. Hay que cambiar la mentalidad. Invertir en I+D+i para que en 15 u 20 años esto repercuta en la sociedad española a nivel de salud, computacional o en el campo que quieras. Eso pasaría con el cambio de cualquier modelo de cualquier sector. Hay que invertir a largo plazo. Pero aquí no hay cultura del largo plazo. Como mucho miran a cuatro años vista, que es cuando se van. Todos se hace con unas prisas tremendas y a los cuatro años, cuando llega el nuevo Gobierno, aunque algo esté funcionando, lo quita. Esto es un continuo que nosotros ya conocemos. Siempre estamos lidiando con retrasos, con pagos que no llegan, becas que no salen un año porque no hay presupuesto,... En la sanidad y en la educación, si la población va al médico y no hay o sus hijos van al colegio y no tienen profesor, salen a la calle a manifestarse y presionan al gobierno. Pero, claro, en la investigación es diferente. A los investigadores nadie nos conoce. El trabajo está hecho y luego es muy bonito decir que en España hay grupos que hacen esto o lo otro y que Europa les protege y les apoya, pero no hacemos ruido. ¿Hay que hacer algo a 20 años? Que lo hago otro. La única manera de resolver todo esto es con un pacto de Estado por la ciencia y la innovación. No sé, dedicar un 2% del PIB a la investigación, por ejemplo. Porque un país que no investigue y no innove va a vivir del cachondeo y de la sidra. Pero ese pacto de Estado que es tan sencillo no se ha hecho. Esto no es un tema de ahora que hay problemas sociales o el independentismo. De esto se lleva hablando 10 años y no sé por qué es tan difícil llegar a ese pacto.
-Entonces todos los que han estado fueron han regresado y han conseguido subsistir y hasta progresar, como es su caso, son héroes.
-Héroes no. Afortunados sí. Todos los investigadores buenos que hay en España nos hemos formado con becas del estado fuera tres o cuatro años. Todos aquellos que finalmente se han quedado fuera es, en realidad, dinero que ha tirado el Estado. La mandas unos años fuera y como a la vez no fomentas la investigación y el desarrollo no pueden volver y se quedan en Estados Unidos, ganando un sueldazo e investigando con todos los recursos a su alcance pero lejos. Qué sentido tienen estas becas si luego no se generan laboratorios potentes o hospitales potentes. Para qué valen esas becas. España forma gente que no puede recuperar.
-Leo una entrevista suya de hace algo más de una década en la que ve con pesimismo el estado de la investigación en Asturias. ¿Cuál es el nivel científico actual de la región? ¿Ha avanzado? ¿Tiene carencias estructurales?
-Asturias ha avanzado. Voy por la Finba un par de veces al año y lo veo, pero faltan recursos. A la Finba la encuentro con muchas ganas. Tiene mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, empezando por el director, que es una persona jubilada que está trabajando por su región con pocos aplausos. Es una lástima que haya tan pocos recursos y que los investigadores y los gestores tengan que mendigar recursos. Creo que Asturias necesitaría un apoyo serio del Principado, con un presupuesto anual X, pero fijo, que se destine a investigación, a neurociencia, alzheimer, cáncer, párkinson,.. A lo que quieran, pero que esos grupos puedan seguir trabajando con estabilidad como sucede en algunas otras comunidades. Esto no es un problema exclusivo de Asturias. A Galicia le pasa igual y a Cantabria le pasa lo mismo. Hay regiones que históricamente están un poco más evolucionadas, más europeizadas, como puede ser Cataluña, y que tienen entre sus metas ser el Silicon Valley europeo. Los mejores proyectos están allí, los mejores investigadores trabajan allí y, por tanto, captan muchos recursos. Cataluña ha generado un caldo de cultivo para que los investigadores quieran ir. Asturias no ha generado ese caldo de cultivo para que los investigadores quieran ir a Asturias. Pero ni en Asturias ni en Cantabria ni en Galicia. Tampoco creo que se pueda investigar de todo en todos los sitios. Eso sería inviable. Si Asturias decide tener un centro de investigación pequeño, con gente buena y trabajar en dos o tres líneas de investigación punteras, pues hay que apoyarlos. No es muy difícil.
-Para terminar, ¿cree que se avanza en el camino correcto hacia la curación del cáncer? ¿Es algo que vamos a ver?
-Estamos avanzando muchísimo. Hay ya muchos tumores que, a día de hoy, el pronóstico es mucho mejor y la experiencia es muy buena. Es, por ejemplo, el caso del cáncer de mama. De lo que era hace 10 años a lo que es ahora... Pero no podemos olvidar que, al final, el cáncer está vinculado al modelo de vida y en el modelo de vida en el que estamos hay cáncer. Cuando había pobreza, la gente se moría de infecciones. Dentro de 40 años, a lo mejor, el cáncer disminuye en prevalencia pero aparece una enfermedad nueva. Según evolucionan las sociedades aparecen nuevas enfermedades. Cuando éramos niños no conocíamos el alzheimer y ahora lo conocemos. No nos engañemos. Dentro de 50 años habrá otras enfermedades que investigar.